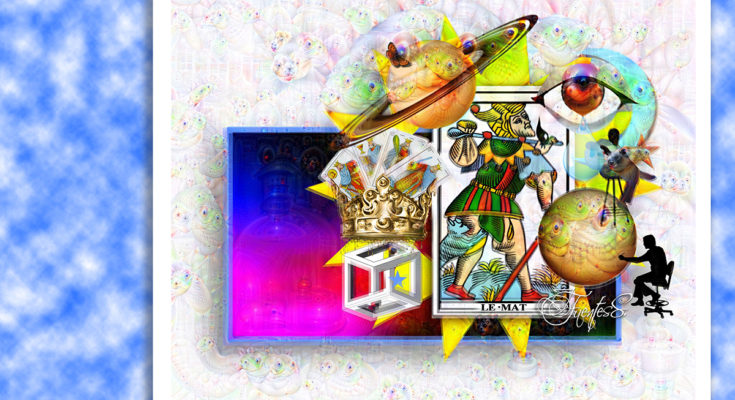Por: Ernesto Masso
Hay algo en la siguiente historia que me hace recordar una canción de Serrat: Las malas compañías. Quien la haya escuchado tal vez esté de acuerdo conmigo.
En el verano de 2015 George llamó a sus amigos y le dijo a cada uno: reserva el 27 de septiembre para mí. Tienes una cita en mi casa para cenar. La llamada fue casi igual, catorce veces. George es un tipo afortunado pues tiene catorce mejores amigos. Creo que ellos también son afortunados.
Aquel 27 de septiembre los catorce, “Los chicos” como se autonombran desde la temprana juventud, llegaron puntuales a la cita. Personajes disímbolos ellos, el grupo tenía al bromista, al serio, al intelectual y, claro, el que nunca falta: el medianamente atorrante. Todos sabemos cómo es esto de la amistad. “Mis amigos son unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas”. Lo típico, pues.
La fiesta, porque eso fue, se llevó a cabo como siempre que estaban juntos los quince mejores amigos. Sólo que había una diferencia con los viejos tiempos: ahora George poseía una fortuna y, entonces, aparte de las malas palabras, los juegos y las bromas; el alcohol, los chistes y la risa, había un verdadero banquete en la mesa. Digno de reyes. Y bien valía la pena, pensó George, porque mis amigos son reyes. Y recordó, durante esa alegre noche, cómo todos y cada uno de ellos, en distintos momentos, le tendieron la mano, en la forma de un sillón disponible cuando no había dónde quedarse; en forma del salvavidas de dinero cuando el bolsillo era el desierto del Sahara; en forma del abrazo apretado cuando la pena era el único habitante del corazón, en forma de la misma lágrima brotando por cuatro ojos; en la forma del gran consejo, uno de esos que cambian la vida… “Mis amigos son unos malhechores, convictos de atrapar sueños al vuelo, que aplauden cuando el sol se trepa al cielo y me abren su corazón como las flores”.
Algún tiempo atrás, George, quien es actor, había aceptado filmar una película: Gravity. El estudio, productor de la cinta, les ofreció a él y a Sandra, su coprotagonista que, en vez de pagarles un sueldo, podrían cobrar con un porcentaje de la taquilla. Mmm, mucha gente les dijo lo que ellos ya sabían: el estudio no confiaba en la película. Pero, valientes ambos, como los astronautas que habrían de protagonizar, se lanzaron al espacio sideral y flotaron entre las estrellas para contar, aunque a bordo de una nave espacial, la vieja historia de Hollywood de héroes y heroínas imbatibles. Al volver al mundo que los vio nacer, y contra todo pronóstico, Sandra y George se encontraron con las taquillas llenas en todo el planeta. Al igual que sus bolsillos.
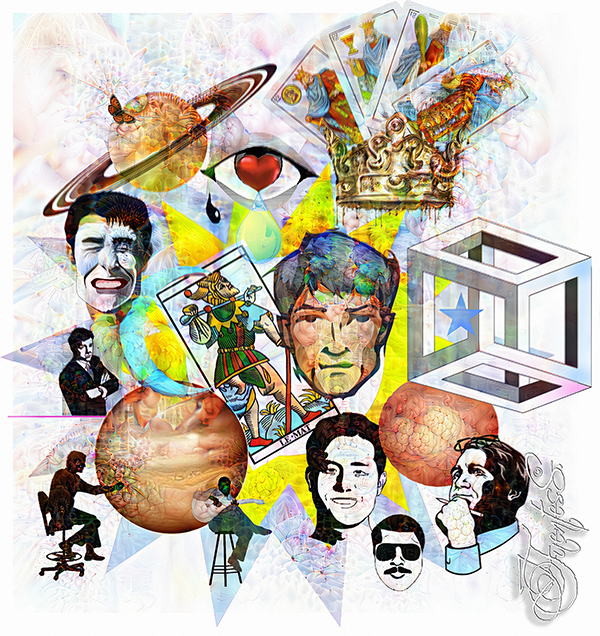
Previo a esto, George ya había pensado en hacer pronto un testamento por aquello del autobús sin frenos, el ataque del malo de la película, el virus extraterrestre o cualquier otra cosa que lo sacara de este mundo (no como en Gravity, sino de la otra forma) e incluir a Los chicos, los catorce, en el testamento. Pero, ¡qué diablos! acaso no es mejor en vida? A fin de cuentas, pensó, algunos de Los catorce son bastante mayores que yo. Así que, de vuelta a la fiesta…
La mejor parte de la noche fueron tantos abrazos y tantos recuerdos que ya hasta parecía una romántica película hollywoodense. Pero, claro, faltaba algo y, si se puede, aún más hollywoodense: George fue a su recámara y de a poco sacó catorce maletines deportivos y los entregó uno a uno, a sus atorrantes amigos. Dentro, cada maletín tenía cien fajos de cien billetes de cien dólares: un millón de dólares. Es difícil reproducir las palabras y exclamaciones que se oyeron en la fiesta, pero quizá fue algo como esto: ¡°”#$%&/()=?¡!. Lo que más recuerdan los amigos es a Matt, el líder atorrante decir: oye no, George, esta maleta pesa demasiado. ¿Se supone que yo la deba de cargar? No te preocupes Matt, le contestó George, puedes dejarla y mañana te deposito. Mmm, déjalo, contestó el atorrante, creo que sí puedo con ella, amigo. Aunque debes saber que me metiste en un problema, ¿eh?
Aquí, ante la escena de fraternidad y las frases que no quiero reproducir para no caer en la cursilería, la cámara podría alejarse haciendo un paneo de los abrazos, besos (sí, besos, ya saben cómo son las malas compañías), llanto, recuerdos y diversas gratitudes. Tal vez, como un último aderezo, se podría agregar un poco de música para este final real, pero de película: “Mis amigos son gente cumplidora que acuden cuando saben que yo espero. Si les roza la muerte disimulan… que pa’ ellos la amistad es lo primero”.
¡Ah! pero falta el final del final. Ya saben cómo es Hollywood. Hasta que no aparece FIN no hay que pararse de la butaca. Entonces imaginemos también que hubiese créditos y que, mientras se deslizan por la pantalla, ahí en un recuadro, justo en el rinconcito, llega el epílogo, también real, aunque también de película: George frente a un periodista, a quien, luego de contarle esta historia, le narra lo siguiente: “Tiempo después, coincidí con un millonario bastante imbécil en un hotel de Las Vegas. Alguien que obviamente era mucho más rico que yo y que me preguntó por qué había hecho algo así. ¿Por qué no lo has hecho tú? Eso fue lo único que le respondí”.
Sí, George, seguramente ese hombre no conocía “Las malas compañías”. Seguramente tú tampoco, pero seguramente tú sí… solo que no lo sabías.
En el papel de George: George Clooney.
FIN
© Ernesto Masso (Autor)
© Ignacio Fuentes (Ilustraciones)
Aarteimagen@gmail,com